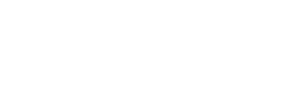Instituto de Filosofía
Que no falte la alegría
Todos sabemos de lo que estamos hablando cuando mencionamos la palabra alegría. Es uno de aquellos términos familiares que cuando se menciona inspira holgura en el alma e ilumina el semblante humano como pocas cosas logran hacerlo. Sin embargo, la gran interrogante es cómo discernir la verdadera alegría de aquella aparente. Bien lo notó Séneca al advertir que todos los hombres la buscan con especial interés provocando en su intento una disparidad de opiniones. Por lo que resulta válido preguntarse no solo ¿qué es la alegría? sino también ¿por qué es uno de nuestros valores institucionales?
Si la alegría surge en lo profundo de nuestro corazón será necesario entonces descubrir qué hay en él, que lo convierte en la fuente más codiciada de ricos y pobres; de niños y adultos. Estar contento no es una opción más, lo deseamos como deseamos la vida misma. Al parecer la alegría es una emoción expansiva que nos hace vivir intensamente cada momento de nuestra vida por pequeños que sean. La naturaleza de la alegría verdadera no está en la epidermis de las cosas ni en la superficialidad de los hechos, está en el interior de cada cual como un cofre esperando a ser abierto. Su llave por cierto nos pertenece, pero no se nos entrega irreflexivamente. Su requisito de acceso es sencillo, aunque exigente: conocerse a sí mismo. ¿Cómo podemos saber que la alegría encontrada o aquella que nos afana es realmente la que importa, si en realidad no sabemos qué queremos? En otras palabras, ¿la alegría es para mí aquello que simplemente me hace reír? O más bien, ¿aquella que aún faltando la risa es capaz de contentar el alma? Lo cierto es que la alegría no es el secreto mejor guardado. A cada instante estamos tomando una postura frente a ella: si no estamos alegres lo más probable es que nos aceche la tristeza y cuando esto sucede nuestra ilusión de alcanzarla se convierte en un trozo de hielo derritiéndose al sol.
El hecho de que la alegría brote de las entrañas mismas del corazón humano, nos muestra que su raíz no está en la superficie sino en lo hondo de nuestro ser, allí donde solo el amor es capaz de transformar la simplicidad de un hecho en algo radicalmente alegre. En efecto, la alegría tocada por el amor tiene el poder de sobreponernos a la dificultad, al dolor y a la incertidumbre. Es cierto, que no podrá quitarnos el dolor físico de una enfermedad como tampoco la dificultad externa del diario quehacer, con lo que, en ocasiones, a nuestro pesar, las lágrimas caerán inevitablemente por nuestras mejillas. Sin embargo, cuando la alegría está fundada en el amor, es capaz de reforzar nuestra condición humana de tal manera que nos permite renovar interiormente las razones profundas por las cuales vale la pena vivir a pesar de todo. Solo el amor mantiene la alegría encendida sin importar las cenizas que amenazan con apagarla.
Pero, la alegría nunca es demasiado propia que no se pueda comunicar o, mejor dicho, nunca será plena sino no es compartida. El encuentro alegre de personas es el ámbito que marca los límites dentro de los cuales el amor juega sin límites. Así, el encuentro con otros lejos de amenazar mi desarrollo personal se convierte para mí en posibilidad de ser mejor y de llegar más lejos. Un camino resulta más breve en compañía de otros y el rostro de quienes amamos no se olvida porque la alegría de su recuerdo nos sostiene. Y, es que la alegría fundada en el amor no acaba en mí, sino en la felicidad del otro, lo que explica de algún modo la doble alegría que significa el amor cuando comparte el afecto de un “nosotros”.
La universidad nos propone la alegría como un valor institucional en cuanto somos una comunidad de personas que la ocurrencia de la vida nos juntó con un propósito claro: buscar el bien propio y el de los demás. De tal modo que no olvidemos que el amor cuando alimenta la paz del alma hace que la alegría surja espontánea de una y mil maneras.
Dr. Guillermo Tobar Loyola
Académico Instituto de Filosofía
Universidad San Sebastián